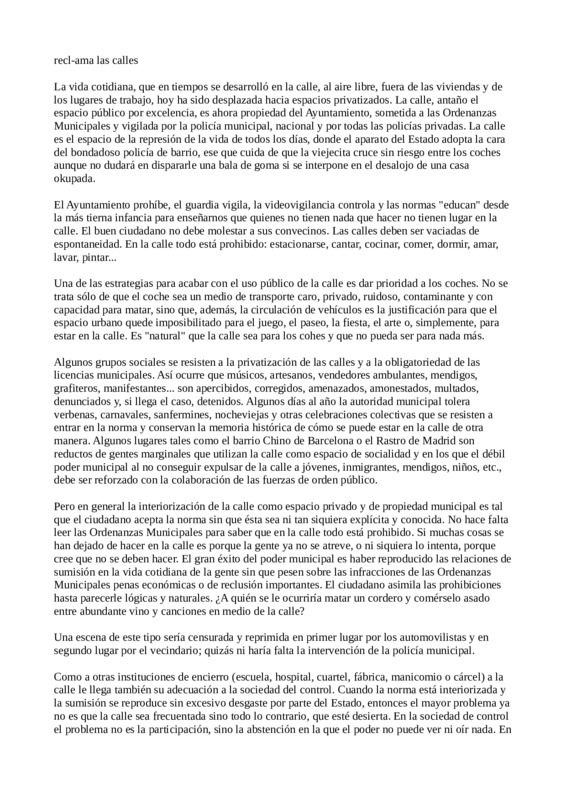recl_ama_las_calles.pdf
Medios
Part of recl-ama las calles mpadilla
extracted text
recl-ama las calles
La vida cotidiana, que en tiempos se desarrolló en la calle, al aire libre, fuera de las viviendas y de
los lugares de trabajo, hoy ha sido desplazada hacia espacios privatizados. La calle, antaño el
espacio público por excelencia, es ahora propiedad del Ayuntamiento, sometida a las Ordenanzas
Municipales y vigilada por la policía municipal, nacional y por todas las policías privadas. La calle
es el espacio de la represión de la vida de todos los días, donde el aparato del Estado adopta la cara
del bondadoso policía de barrio, ese que cuida de que la viejecita cruce sin riesgo entre los coches
aunque no dudará en dispararle una bala de goma si se interpone en el desalojo de una casa
okupada.
El Ayuntamiento prohíbe, el guardia vigila, la videovigilancia controla y las normas "educan" desde
la más tierna infancia para enseñarnos que quienes no tienen nada que hacer no tienen lugar en la
calle. El buen ciudadano no debe molestar a sus convecinos. Las calles deben ser vaciadas de
espontaneidad. En la calle todo está prohibido: estacionarse, cantar, cocinar, comer, dormir, amar,
lavar, pintar...
Una de las estrategias para acabar con el uso público de la calle es dar prioridad a los coches. No se
trata sólo de que el coche sea un medio de transporte caro, privado, ruidoso, contaminante y con
capacidad para matar, sino que, además, la circulación de vehículos es la justificación para que el
espacio urbano quede imposibilitado para el juego, el paseo, la fiesta, el arte o, simplemente, para
estar en la calle. Es "natural" que la calle sea para los cohes y que no pueda ser para nada más.
Algunos grupos sociales se resisten a la privatización de las calles y a la obligatoriedad de las
licencias municipales. Así ocurre que músicos, artesanos, vendedores ambulantes, mendigos,
grafiteros, manifestantes... son apercibidos, corregidos, amenazados, amonestados, multados,
denunciados y, si llega el caso, detenidos. Algunos días al año la autoridad municipal tolera
verbenas, carnavales, sanfermines, nocheviejas y otras celebraciones colectivas que se resisten a
entrar en la norma y conservan la memoria histórica de cómo se puede estar en la calle de otra
manera. Algunos lugares tales como el barrio Chino de Barcelona o el Rastro de Madrid son
reductos de gentes marginales que utilizan la calle como espacio de socialidad y en los que el débil
poder municipal al no conseguir expulsar de la calle a jóvenes, inmigrantes, mendigos, niños, etc.,
debe ser reforzado con la colaboración de las fuerzas de orden público.
Pero en general la interiorización de la calle como espacio privado y de propiedad municipal es tal
que el ciudadano acepta la norma sin que ésta sea ni tan siquiera explícita y conocida. No hace falta
leer las Ordenanzas Municipales para saber que en la calle todo está prohibido. Si muchas cosas se
han dejado de hacer en la calle es porque la gente ya no se atreve, o ni siquiera lo intenta, porque
cree que no se deben hacer. El gran éxito del poder municipal es haber reproducido las relaciones de
sumisión en la vida cotidiana de la gente sin que pesen sobre las infracciones de las Ordenanzas
Municipales penas económicas o de reclusión importantes. El ciudadano asimila las prohibiciones
hasta parecerle lógicas y naturales. ¿A quién se le ocurriría matar un cordero y comérselo asado
entre abundante vino y canciones en medio de la calle?
Una escena de este tipo sería censurada y reprimida en primer lugar por los automovilistas y en
segundo lugar por el vecindario; quizás ni haría falta la intervención de la policía municipal.
Como a otras instituciones de encierro (escuela, hospital, cuartel, fábrica, manicomio o cárcel) a la
calle le llega también su adecuación a la sociedad del control. Cuando la norma está interiorizada y
la sumisión se reproduce sin excesivo desgaste por parte del Estado, entonces el mayor problema ya
no es que la calle sea frecuentada sino todo lo contrario, que esté desierta. En la sociedad de control
el problema no es la participación, sino la abstención en la que el poder no puede ver ni oír nada. En
la ciudad concebida como empresa (recordemos el lema de la campaña institucional del
Ayuntamiento de Barcelona, pionero en la empresarialidad municipal: "Barcelona, la botiga més
gran del mon") el ciudadano es el empleado, el trabajador contratado a tiempo total y sin
remuneración, el responsable de alcanzar los objetivos empresariales, de dar valor a la empresa.
En la ciudad-empresa el valor tiene muchas facetas: valor económico, valor político, valor
normativo, valor ideológico... para producir dinero pero también identidad, entusiasmo y sentido. El
ciudadano empleado debe trabajar sin cesar para alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Quedarse en
casa y pasar de todo? Todo lo contrario: afluencia masiva y continua en la calle para contemplar las
actuaciones municipales, comprar o sufrir por no poder hacerlo, adherirse a los fastos de turno
(olimpiadas, bodas reales, el papa o lo que toque ese año), aplaudir los éxitos deportivos del equipo
local, alegrarse en las fechas señaladas, vigilar que esto no se llene de indeseables, mostrar ante la
televisión las manos blancas y, en general, fascinarse por lo que la ciudad tiene de supermercado
para olvidar lo que tiene de campo de concentración... llenar las calles pero, eso sí, sin poner en
cuestión los objetivos de la empresa.
El principal objetivo de la empresa es la producción de consenso. El consenso es eso que hace que
esto no reviente de una vez, y la calle es uno de los espacios privados más propicios para construirlo
y reconstruirlo entre todo el mundo y todos los días. Pero la producción de valor, ya sea este
material o inmaterial, es continua: cuando paseo doy valor inmobiliario a la calle por la que transito,
y algún especulador ganará con ello; cuando me siento en un banco con más gente doy miedo al
vecindario, y alguna policía ganará con ello; y así todo el tiempo, sin parar?
Miles de cámaras nos apuntan, pero tras ellas no encontramos nada. Todas sus armas nos apuntan,
pero nuestros ridículos dardos no encuentran nada contra lo que disparar. Nada, salvo una nada
capaz de absorber como parte del espectáculo televisivo cualquiera de nuestras arcadas por el asco
que sentimos ante el propio espectáculo. La mayor tentación es asumir la cara represiva del estado
como la única de sus caras. Pero no nos engañemos. En la sociedad de control, como decía un
amigo mío, "si temo participar en una acción no es porque me detengan, es porque si salgo por la
tele se enterará mi vecino de abajo, y eso sí que me da miedo". Así que tal vez la táctica más radical
sea no entrar en el juego de la violencia espectacular, eludir la violencia del Estado, que es siempre
una violencia sin sentido. El Estado es omnipresente y omnipotente, pero está lleno de fisuras y
grietas. Atacar las estructuras de control, especialmente las ideas, y defendernos con la invisibilidad
asumiendo al mismo tiempo los riesgos de la violencia; golpear con acciones fundacionales,
autónomas, y luego desaparecer para resurgir en otro lugar, esa puede ser una táctica radical. ¿Y qué
es aquello que no puede ocurrir cada día, pero que puede resurgir todos los días?
Incluso en medio de formas de lucha con riesgo o peligro para la vida, la fiesta es lo que instaura la
diferencia, pues tras ella todo ha cambiado.
La fiesta es lo que disuelve las estructuras de autoridad, libera el tiempo y el espacio, se
desencadena como acontecimiento. Mientras el poder nos invita celebrar los grandes momentos de
nuestra vida aunando mercancía con espectáculo, imponer el derecho a la fiesta es algo más que una
parodia de la lucha radical: es una manifestación de esa misma lucha que instaura una nueva
sociedad, pues es abierta, no está regulada ni sometida a orden y, aunque puede estar planeada, a
menos que suceda por sí misma será un fracaso.
La esencia de la fiesta, el cara a cara, el grupo de amigos y amigas, tanto si son decenas como miles,
que aúnan sus esfuerzos en un intercambio de riquezas desmercantilizado para el puro circular de la
alegría a través de la comida y la bebida, la música y el baile, la conversación o las drogas, ¿qué es
eso sino un enclave irreductible de libertad que con su bullicio interrumpe el diálogo democrático?
mpadilla@pangea.org
a pocos día de la noche más corta de 1999
rigurosamente anticopyright
La vida cotidiana, que en tiempos se desarrolló en la calle, al aire libre, fuera de las viviendas y de
los lugares de trabajo, hoy ha sido desplazada hacia espacios privatizados. La calle, antaño el
espacio público por excelencia, es ahora propiedad del Ayuntamiento, sometida a las Ordenanzas
Municipales y vigilada por la policía municipal, nacional y por todas las policías privadas. La calle
es el espacio de la represión de la vida de todos los días, donde el aparato del Estado adopta la cara
del bondadoso policía de barrio, ese que cuida de que la viejecita cruce sin riesgo entre los coches
aunque no dudará en dispararle una bala de goma si se interpone en el desalojo de una casa
okupada.
El Ayuntamiento prohíbe, el guardia vigila, la videovigilancia controla y las normas "educan" desde
la más tierna infancia para enseñarnos que quienes no tienen nada que hacer no tienen lugar en la
calle. El buen ciudadano no debe molestar a sus convecinos. Las calles deben ser vaciadas de
espontaneidad. En la calle todo está prohibido: estacionarse, cantar, cocinar, comer, dormir, amar,
lavar, pintar...
Una de las estrategias para acabar con el uso público de la calle es dar prioridad a los coches. No se
trata sólo de que el coche sea un medio de transporte caro, privado, ruidoso, contaminante y con
capacidad para matar, sino que, además, la circulación de vehículos es la justificación para que el
espacio urbano quede imposibilitado para el juego, el paseo, la fiesta, el arte o, simplemente, para
estar en la calle. Es "natural" que la calle sea para los cohes y que no pueda ser para nada más.
Algunos grupos sociales se resisten a la privatización de las calles y a la obligatoriedad de las
licencias municipales. Así ocurre que músicos, artesanos, vendedores ambulantes, mendigos,
grafiteros, manifestantes... son apercibidos, corregidos, amenazados, amonestados, multados,
denunciados y, si llega el caso, detenidos. Algunos días al año la autoridad municipal tolera
verbenas, carnavales, sanfermines, nocheviejas y otras celebraciones colectivas que se resisten a
entrar en la norma y conservan la memoria histórica de cómo se puede estar en la calle de otra
manera. Algunos lugares tales como el barrio Chino de Barcelona o el Rastro de Madrid son
reductos de gentes marginales que utilizan la calle como espacio de socialidad y en los que el débil
poder municipal al no conseguir expulsar de la calle a jóvenes, inmigrantes, mendigos, niños, etc.,
debe ser reforzado con la colaboración de las fuerzas de orden público.
Pero en general la interiorización de la calle como espacio privado y de propiedad municipal es tal
que el ciudadano acepta la norma sin que ésta sea ni tan siquiera explícita y conocida. No hace falta
leer las Ordenanzas Municipales para saber que en la calle todo está prohibido. Si muchas cosas se
han dejado de hacer en la calle es porque la gente ya no se atreve, o ni siquiera lo intenta, porque
cree que no se deben hacer. El gran éxito del poder municipal es haber reproducido las relaciones de
sumisión en la vida cotidiana de la gente sin que pesen sobre las infracciones de las Ordenanzas
Municipales penas económicas o de reclusión importantes. El ciudadano asimila las prohibiciones
hasta parecerle lógicas y naturales. ¿A quién se le ocurriría matar un cordero y comérselo asado
entre abundante vino y canciones en medio de la calle?
Una escena de este tipo sería censurada y reprimida en primer lugar por los automovilistas y en
segundo lugar por el vecindario; quizás ni haría falta la intervención de la policía municipal.
Como a otras instituciones de encierro (escuela, hospital, cuartel, fábrica, manicomio o cárcel) a la
calle le llega también su adecuación a la sociedad del control. Cuando la norma está interiorizada y
la sumisión se reproduce sin excesivo desgaste por parte del Estado, entonces el mayor problema ya
no es que la calle sea frecuentada sino todo lo contrario, que esté desierta. En la sociedad de control
el problema no es la participación, sino la abstención en la que el poder no puede ver ni oír nada. En
la ciudad concebida como empresa (recordemos el lema de la campaña institucional del
Ayuntamiento de Barcelona, pionero en la empresarialidad municipal: "Barcelona, la botiga més
gran del mon") el ciudadano es el empleado, el trabajador contratado a tiempo total y sin
remuneración, el responsable de alcanzar los objetivos empresariales, de dar valor a la empresa.
En la ciudad-empresa el valor tiene muchas facetas: valor económico, valor político, valor
normativo, valor ideológico... para producir dinero pero también identidad, entusiasmo y sentido. El
ciudadano empleado debe trabajar sin cesar para alcanzar los objetivos de la empresa. ¿Quedarse en
casa y pasar de todo? Todo lo contrario: afluencia masiva y continua en la calle para contemplar las
actuaciones municipales, comprar o sufrir por no poder hacerlo, adherirse a los fastos de turno
(olimpiadas, bodas reales, el papa o lo que toque ese año), aplaudir los éxitos deportivos del equipo
local, alegrarse en las fechas señaladas, vigilar que esto no se llene de indeseables, mostrar ante la
televisión las manos blancas y, en general, fascinarse por lo que la ciudad tiene de supermercado
para olvidar lo que tiene de campo de concentración... llenar las calles pero, eso sí, sin poner en
cuestión los objetivos de la empresa.
El principal objetivo de la empresa es la producción de consenso. El consenso es eso que hace que
esto no reviente de una vez, y la calle es uno de los espacios privados más propicios para construirlo
y reconstruirlo entre todo el mundo y todos los días. Pero la producción de valor, ya sea este
material o inmaterial, es continua: cuando paseo doy valor inmobiliario a la calle por la que transito,
y algún especulador ganará con ello; cuando me siento en un banco con más gente doy miedo al
vecindario, y alguna policía ganará con ello; y así todo el tiempo, sin parar?
Miles de cámaras nos apuntan, pero tras ellas no encontramos nada. Todas sus armas nos apuntan,
pero nuestros ridículos dardos no encuentran nada contra lo que disparar. Nada, salvo una nada
capaz de absorber como parte del espectáculo televisivo cualquiera de nuestras arcadas por el asco
que sentimos ante el propio espectáculo. La mayor tentación es asumir la cara represiva del estado
como la única de sus caras. Pero no nos engañemos. En la sociedad de control, como decía un
amigo mío, "si temo participar en una acción no es porque me detengan, es porque si salgo por la
tele se enterará mi vecino de abajo, y eso sí que me da miedo". Así que tal vez la táctica más radical
sea no entrar en el juego de la violencia espectacular, eludir la violencia del Estado, que es siempre
una violencia sin sentido. El Estado es omnipresente y omnipotente, pero está lleno de fisuras y
grietas. Atacar las estructuras de control, especialmente las ideas, y defendernos con la invisibilidad
asumiendo al mismo tiempo los riesgos de la violencia; golpear con acciones fundacionales,
autónomas, y luego desaparecer para resurgir en otro lugar, esa puede ser una táctica radical. ¿Y qué
es aquello que no puede ocurrir cada día, pero que puede resurgir todos los días?
Incluso en medio de formas de lucha con riesgo o peligro para la vida, la fiesta es lo que instaura la
diferencia, pues tras ella todo ha cambiado.
La fiesta es lo que disuelve las estructuras de autoridad, libera el tiempo y el espacio, se
desencadena como acontecimiento. Mientras el poder nos invita celebrar los grandes momentos de
nuestra vida aunando mercancía con espectáculo, imponer el derecho a la fiesta es algo más que una
parodia de la lucha radical: es una manifestación de esa misma lucha que instaura una nueva
sociedad, pues es abierta, no está regulada ni sometida a orden y, aunque puede estar planeada, a
menos que suceda por sí misma será un fracaso.
La esencia de la fiesta, el cara a cara, el grupo de amigos y amigas, tanto si son decenas como miles,
que aúnan sus esfuerzos en un intercambio de riquezas desmercantilizado para el puro circular de la
alegría a través de la comida y la bebida, la música y el baile, la conversación o las drogas, ¿qué es
eso sino un enclave irreductible de libertad que con su bullicio interrumpe el diálogo democrático?
mpadilla@pangea.org
a pocos día de la noche más corta de 1999
rigurosamente anticopyright